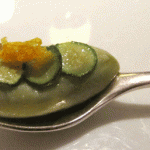Por Lluís Ruiz Soler
 El Celler de can Roca se ha consolidado en segundo lugar en el ranking de los mejores restaurantes del mundo que ha hecho público en Londres la revista Restaurant Magazine. Su equidistancia culinaria entre academicismo y vanguardia o entre localismo y universalidad, junto a una sumillería sin parangón, le mantienen en ese puesto.
El Celler de can Roca se ha consolidado en segundo lugar en el ranking de los mejores restaurantes del mundo que ha hecho público en Londres la revista Restaurant Magazine. Su equidistancia culinaria entre academicismo y vanguardia o entre localismo y universalidad, junto a una sumillería sin parangón, le mantienen en ese puesto.
El oráculo que le disputa el trono a la guía Michelin en el Olimpo de los prescriptores gastronómicos se manifestó finalmente. Efectivamente, Restaurant Magazine ha hecho público en Londres su ranking de los mejores restaurantes del mundo. Quique Dacosta está por fin entre los cincuenta primeros (el 40) y al Noma de Copenhague, que la ha encabezado en los dos últimos años, nadie le arrebata el primer puesto. A ello aspiraban Mugaritz, Osteria Francescana, Alinea y, sobre todo, El Celler de can Roca.
 El restaurante gerundense de las tres jotas —la cocina de Joan, la repostería de Jordi, la sumillería de Josep— sigue aspirando a todo. Su Menú Festival comienza con la estimulante amenidad de los snacks: el juego de “comerse el mundo” en cinco bocados exóticos resulta de lo más divertido. Sigue con entradas tan conseguidas como la “ensalada verde”. Alcanza el cénit con platos suculentos y talentosos donde armonizan la técnica y el producto: ostra, trufa, gamba, besugo, cigala, salmonete o la enésima versión del cochinillo que hizo de Joan Roca el rey de la cocina al vacío. Y termina con una repostería tan virtuosa como abiertamente bromista.
El restaurante gerundense de las tres jotas —la cocina de Joan, la repostería de Jordi, la sumillería de Josep— sigue aspirando a todo. Su Menú Festival comienza con la estimulante amenidad de los snacks: el juego de “comerse el mundo” en cinco bocados exóticos resulta de lo más divertido. Sigue con entradas tan conseguidas como la “ensalada verde”. Alcanza el cénit con platos suculentos y talentosos donde armonizan la técnica y el producto: ostra, trufa, gamba, besugo, cigala, salmonete o la enésima versión del cochinillo que hizo de Joan Roca el rey de la cocina al vacío. Y termina con una repostería tan virtuosa como abiertamente bromista.
Entre el academicismo y la vanguardia, que se dan la mano en una nueva versión de la liebre a la royal o en las acelgas meunier, el Celler de can Roca ha desarrollado el concepto de “ingeniería culinaria” desde su colaboración con científicos como Harold McGee o cocineros como Grant Achatz en la Universidad de Harvard. En su caso, la complicidad entre ciencia y gastronomía no se orienta hacia los productos o las substancias químicas, sino hacia el desarrollo de aparatos o vajillas: un destilador de baja temperatura o un plato-balón con sonido en el que sirven el “gol de Messi”, postre que incluye un par de irónicos merengues y la narración del tanto que el astro argentino le marcó al Getafe tras cruzar más de medio campo.
 La impronta de Jordi —el “postrero”, porque hace los postres y porque es el más joven— es cada vez más patente. En su restaurante, conduce el carrito “Roca on Wheels”, que recuerda tanto al de los postres de la restauración clásica como al de un chambilero futurista: otro encuentro entre clasicismo y vanguardia que incluye congelador y bandejas mecánicas para que el más ‘arrauxat’ de los hermanos ponga espectacularmente en escena sus creaciones.
La impronta de Jordi —el “postrero”, porque hace los postres y porque es el más joven— es cada vez más patente. En su restaurante, conduce el carrito “Roca on Wheels”, que recuerda tanto al de los postres de la restauración clásica como al de un chambilero futurista: otro encuentro entre clasicismo y vanguardia que incluye congelador y bandejas mecánicas para que el más ‘arrauxat’ de los hermanos ponga espectacularmente en escena sus creaciones.
La cocina de Can Roca también encarna una ‘assenyada’ tercera vía en cuanto al dilema arraigo-universalidad: por ejemplo, el “làctic”, un postre con dulce de leche, a la argentina, pero de la casi extinta oveja de Ripoll. Su Menú Festival incorpora sabores magrebíes, hindúes o peruanos que superaron la prueba cuando los sometieron a la consideración de su madre, cocinera profesional atrincherada en las recetas de siempre, que identificó sin embargo el origen de cada plato. El Celler de can Roca trabaja desde hace un par de años con los productos de un huerto cuya explotación encomiendan a una fundación benéfica, sin subirse gratuitamente al carro de los cocineros agrícolas.
 Si la cocina de El Celler de can Roca es de lo mejor del mundo, su sumillería, decididamente, no tiene rival. Antes del magnífico servicio del vino, la visita a la bodega del Celler es una experiencia religiosa para el enófilo. Siguiendo a Josep, recorre un espacio catedralicio con casi 40.000 botellas —la carta es un mueble, literalmente hablando, que recoge más de 3.000 referencias— en un grato “vía crucis” con cinco estaciones consagradas a cada uno de los vinos preferidos del “cerebro líquido” de los Roca: Champagne, riesling, Jerez, Borgoña, Priorat. Cada uno tiene su “capilla” en la bodega, con pantallas que emiten imágenes, sonidos y, sobre todo, sensaciones. El “camarero de vinos” se detiene en cada una de ellas. Sumerge la mano en una urna de balines de acero evocando la cosquilleante sensualidad de las burbujas del champagne o acaricia un paño de seda aludiendo con voz envolvente a la suavidad y la turgencia de un riesling del Rin. Pura poesía.
Si la cocina de El Celler de can Roca es de lo mejor del mundo, su sumillería, decididamente, no tiene rival. Antes del magnífico servicio del vino, la visita a la bodega del Celler es una experiencia religiosa para el enófilo. Siguiendo a Josep, recorre un espacio catedralicio con casi 40.000 botellas —la carta es un mueble, literalmente hablando, que recoge más de 3.000 referencias— en un grato “vía crucis” con cinco estaciones consagradas a cada uno de los vinos preferidos del “cerebro líquido” de los Roca: Champagne, riesling, Jerez, Borgoña, Priorat. Cada uno tiene su “capilla” en la bodega, con pantallas que emiten imágenes, sonidos y, sobre todo, sensaciones. El “camarero de vinos” se detiene en cada una de ellas. Sumerge la mano en una urna de balines de acero evocando la cosquilleante sensualidad de las burbujas del champagne o acaricia un paño de seda aludiendo con voz envolvente a la suavidad y la turgencia de un riesling del Rin. Pura poesía.
 Si ser o no el mejor restaurante dependiera de la sumillería, el de Josep Roca encabezaría cualquier ranking. Como cuando obtuvo la tercera estrella Michelin, la noche del 30 de abril habría congregado a sus puertas una manifestación espontánea en la que sus vecinos del popular barrio de Talaià le rendían un emotivo homenaje: un caso inusual de sintonía entre la élite gastronómica y su entorno inmediato.
Si ser o no el mejor restaurante dependiera de la sumillería, el de Josep Roca encabezaría cualquier ranking. Como cuando obtuvo la tercera estrella Michelin, la noche del 30 de abril habría congregado a sus puertas una manifestación espontánea en la que sus vecinos del popular barrio de Talaià le rendían un emotivo homenaje: un caso inusual de sintonía entre la élite gastronómica y su entorno inmediato.